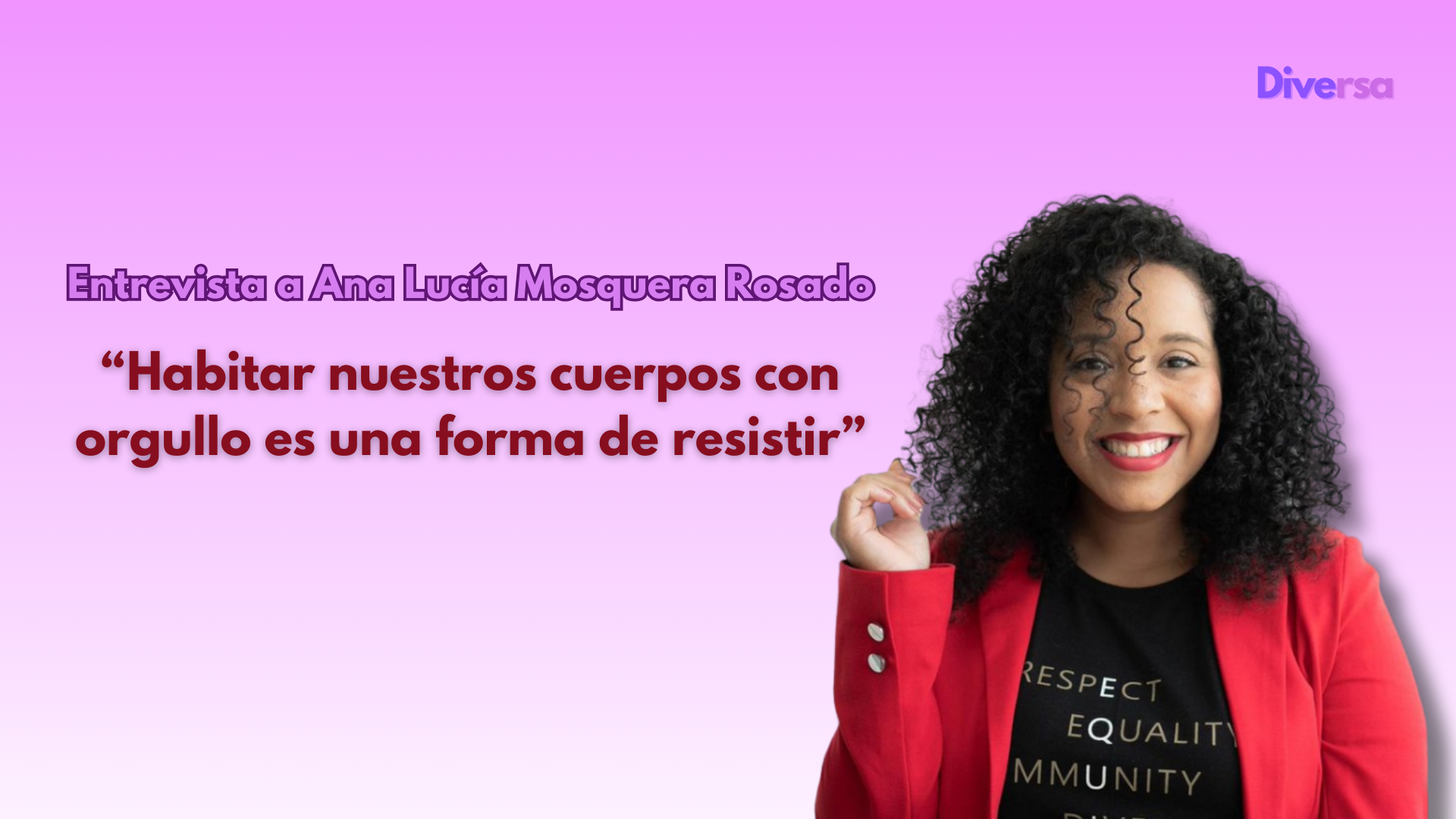La comunicadora, docente y activista afroperuana habla sobre feminismo interseccional, racismo en los medios, la fuerza de las redes sociales y la necesidad de construir referentes diversos en Latinoamérica.
Una voz clave del feminismo interseccional en Latinoamérica
Ana Lucía Mosquera es mucho más que sus títulos académicos y cargos profesionales. Ella misma lo dice: “Si me presento sin títulos ni cargos, diría que soy una mujer afroperuana”. Esa identidad, atravesada por su historia personal y por un contexto social marcado por desigualdades raciales y de género, es el motor que ha guiado su camino.
Su trayectoria combina academia, activismo y comunicación. Con estudios en Perú y en el extranjero, ha trabajado en espacios internacionales y lidera proyectos que ponen en el centro la diversidad, la interculturalidad y el antirracismo. En esta conversación con Diversa, reflexiona sobre cómo el feminismo necesita abrirse a más voces, la persistencia de estereotipos en los medios y el papel de las redes sociales como herramientas de resistencia y creación de referentes.
“Mi activismo empezó por lo afroperuano y el antirracismo”
El momento que definió su compromiso social está grabado en su memoria. “Yo terminé el colegio y para mí no había otra opción que ir a la universidad. Pero cuando llegué, me di cuenta de que no había nadie más que fuera afroperuano. Me pregunté: ¿por qué? Si somos una comunidad numerosa, ¿por qué no estamos aquí?”.
Ese descubrimiento le reveló una realidad dura: la educación universitaria es un privilegio inaccesible para muchas personas afroperuanas. “Yo vengo de una familia trabajadora, a veces en la línea de la clase media, a veces más cerca de la clase baja. Pero tuve esa oportunidad. Y me pregunté: si yo la tengo, ¿qué puedo hacer para que también sirva a otros?”.
Su activismo nació así, primero desde la identidad afroperuana y el antirracismo, y luego ampliándose a una mirada interseccional que reconoce cómo distintos sistemas de opresión —racismo, machismo, sexismo, colonialismo— afectan de forma diferenciada a las mujeres.

La exigencia de la excelencia como estándar
Como mujer negra en América Latina, Mosquera reconoce una realidad común entre personas racializadas con estudios superiores: “Nos criaron para que la excelencia fuera el estándar. No había opción a no ser excelente. Tenías que ser la primera de la clase, estudiar el doble, esforzarte el triple”.
Esa exigencia, explica, no es casual: es consecuencia de un sistema racista que coloca el listón más alto para quienes son vistos como menos capaces. “Incluso cuando eres más competente y rindes más, recibes el mismo trato o menos reconocimiento que otros. Es como si tuviéramos que demostrar constantemente que merecemos estar ahí”, reflexiona.
Racismo y estereotipos en los medios
Cuando se le pregunta por el mayor error de los medios de comunicación al representar a comunidades racializadas, Mosquera no duda: “Los estereotipos limitantes. Nos exotizan, nos hipersexualizan o nos reducen a instrumentos de entretenimiento. Eso es deshumanizante”.
Esta representación sesgada, advierte, no solo moldea la forma en que la sociedad percibe a las personas negras y racializadas, sino también la manera en que estas se perciben a sí mismas. “Es un círculo vicioso. Los medios muestran una imagen estandarizada y la gente asume que es cierta. Eso genera expectativas y limita nuestras posibilidades de existir de forma diversa en la pantalla y fuera de ella”.
Romper ese ciclo, dice, requiere un cambio profundo en la forma en que se construyen las narrativas y en quiénes tienen el poder de contarlas.
Las redes sociales como aliadas de la diversidad
Frente a las limitaciones de los medios tradicionales, Mosquera ve en las redes sociales una oportunidad única, ya que considera que son un espacio de resistencia muy potente y permiten que quienes no aparecen en los medios, puedan construirse y verse representados.
Gracias a estas plataformas, las personas racializadas, queer o con cuerpos no normativos pueden mostrar que no hay una única forma de existir. “No hay una sola manera de ser mujer racializada. Las redes han abierto la puerta a conocer esa diversidad de experiencias que antes quedaba invisibilizada”, explica.
Además, las redes permiten crear referentes propios. “Quien siempre ha estado representado no sabe lo poderoso que es eso. Para quienes nunca lo hemos tenido, vernos reflejadas nos da fuerza para reimaginarnos en otros espacios”.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Ana Lucía Mosquera Rosado (@analuciamosquerarosado)
Aprender y enseñar: lecciones entre continentes
Sobre el intercambio de aprendizajes entre Latinoamérica y el resto del mundo, Mosquera lanza una advertencia: “En nuestra región tendemos a importar modelos que no siempre funcionan en nuestro contexto. Tenemos problemas propios: racismo, colonialismo, desigualdad, pero también realidades políticas e históricas únicas. Necesitamos hablar más de estos temas, porque si no se discuten, se acumulan como un volcán a punto de estallar”.
También cree que otras regiones pueden aprender de la capacidad de articulación de los movimientos latinoamericanos: “El movimiento feminista aquí es potentísimo, dialogante, colaborativo. Aprende de experiencias de otros países, pero siempre con una base local que lo hace muy fuerte”.
Estructuras que aplazan el cambio
Mosquera subraya que, en América Latina, los problemas estructurales suelen aplazarse con excusas como “hay cosas más urgentes”. Esa normalización, dice, es peligrosa. “A veces se asume que el racismo es parte de nuestra cultura y se espera que lo aceptemos. Pero sin un plan serio para enfrentarlo, no avanzamos”.
“El problema no somos nosotras”
A las jóvenes racializadas que sienten que su cuerpo o su cabello no encajan en el canon, Mosquera les envía un mensaje firme: “Yo también me sentí así. El problema no somos nosotras, es el sistema que no permite que nuestros cuerpos existan libremente. Habitar nuestros cuerpos con orgullo es una forma de resistir”.
Reconoce que la presión por encajar en espacios académicos y profesionales lleva a muchas mujeres racializadas a modificar su identidad para poder “pertenecer”. Sin embargo, considera que la verdadera forma de resistencia consiste en no renunciar a quién se es, incluso en entornos que niegan o cuestionan esa presencia. Para ella, mantenerse fiel a la propia identidad es un acto político y transformador que, además, abre camino para que las siguientes generaciones perciban sus cuerpos como un estándar legítimo y no como una excepción.
Ana Lucía Mosquera nos invita a mirar de frente las desigualdades que atraviesan a las mujeres en su diversidad y a reconocer que la lucha feminista no puede ser ajena a la raza, la clase y la historia colonial de nuestra región. Su voz nos recuerda que la representación no es un lujo, sino una herramienta para resistir, transformar y construir un futuro más justo.