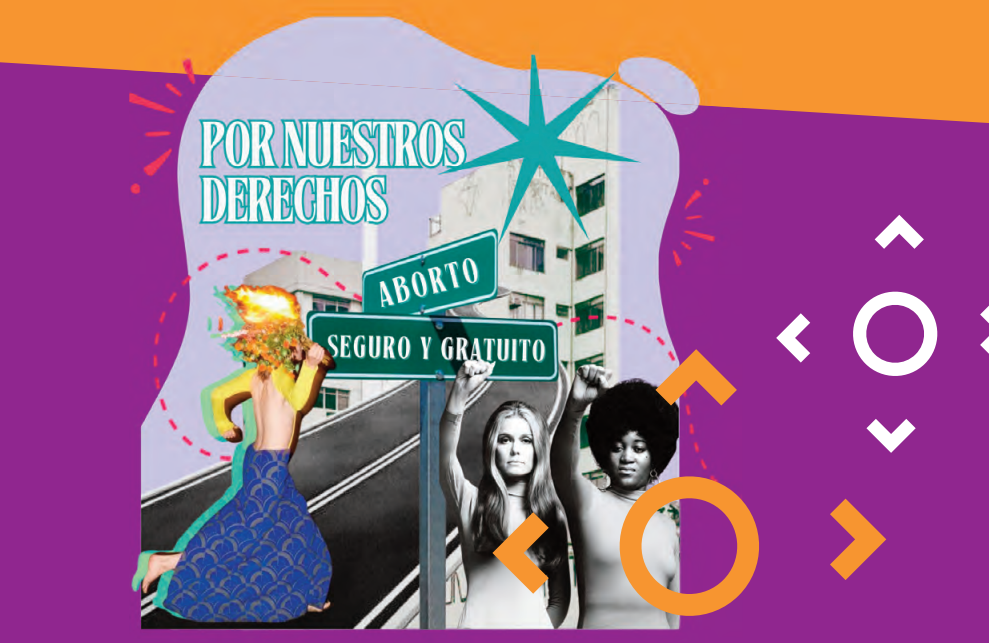El feminismo debe luchar por todas. Sin importar nuestro color de piel, nuestra religión, nuestra ideología política, nuestra sexualidad, la comunidad a la que pertenecemos y tampoco nuestra edad. Debe luchar por las que ya no están, por las que nos han arrebatado, por nuestras mayores, por nuestras jóvenes y también por nuestras niñas. Debe luchar por nosotras. Sin excepciones.
No hay caso de violencia de género que no nos atraviese o que nos sea indiferente. Hay, sin embargo, algunos que son ATROCES. Así, en mayúsculas y en negrita. Es el caso de Emily Pike, una niña indígena, de catorce años, de Estados Unidos. Sus restos fueron encontrados en la cuneta de una carretera.
A más 129 kilómetros de casa
Emily pertenecía a una comunidad de Nativos Americanos, en concreto, a la tribu Apache de San Carlos. Vivía en la ciudad de Mesa, en el Estado Federal de Arizona, en el sur del país. Además, Emily se encontraba residiendo en un hogar grupal temporal para niñas de entre 7 y 17 años, en el que, como se supo luego, ha habido 30 casos de personas desaparecidas en los últimos 3 años. La adolescente, de 14 años, fue vista por última vez el 27 de enero de este año, en su ciudad.
En un primer momento, la Policía consideró la posibilidad de que se tratase de una desaparición voluntaria. La idea se descartó cuando, casi veinte días después, se encontraron los restos de una niña en la cuneta de la carretera US60. Tras las debidas diligencias forenses, se confirmó que los restos encontrados pertenecían a Emily. Los restos de la niña fueron encontrados en bolsas de basura. El cuerpo de Emily, descuartizado, estaba a más de 129 Km de casa.
Después de la terrible noticia, las muestras de apoyo a la familia no cesaron de llegar. Se llevaron a cabo diferentes actos de recuerdo a la víctima, como vigilias y la pintada de murales. Asimismo, se han producido manifestaciones con el fin de poner de manifiesto, una vez más, lo que están sufriendo las comunidades indígenas en Estados Unidos.
Un mal sistémico en las comunidades indígenas
Como se ha comentado, la comunidades indígenas de Estados Unidos están sufriendo numerosos casos de desaparición y asesinatos. Los Estado más afectados son Arizona, Washington, Nuevo México, Michigan, Wisconsin y Wyoming. Y es que, según datos oficiales, solo en el Estado de Arizona hay 91 casos abiertos por la desaparición de personas indígenas. La gran mayoría de ellos de mujeres, con independencia de su edad. Al mismo tiempo, los datos indican que los homicidios de mujeres indígenas ocurren a un ritmo diez veces superior al promedio nacional de delitos.
Según voces expertas, los números podrían no corresponderse con la realidad. Por la falta de registros adecuados y la complejidad respecto la jurisdicción del territorio entre agencias tribales, federales y estatales las cifras reales podrían ser mayores. Los miembros de las comunidades también denuncian que no se actúa con la suficiente urgencia. Además, como pasó con Emily, muchas veces las denuncias por desaparición, incluso en el caso de mujeres menores de edad, se tratan como desapariciones voluntarias. En la práctica, eso hace que la investigación no goce de prioridad y se le destinen menos recursos, tanto económicos, como de personal. Todo ello son elementos que hacen que existan obstáculos, en ocasiones insalvables, para la pronta localización de las personas desaparecidas.
Desde diferentes sectores de la sociedad civil llevan tiempo pidiendo mejoras. Unas reivindicaciones para luchar contra una lacra que afecta a las comunidades indígenas, en especial a las mujeres. Una de ellas es una reforma legislativa que pretende establecer un sistema de alerta temprana. Se concibe como un sistema de alerta específico y de incidencia estatal, similar al que existe en Canadá.
Interseccionalidad: nuestra mejor aliada contra la discriminación
El concepto de interseccionalidad fue acuñado por primera vez por la abogada afroestadounidense Kimberlé Crenshaw. Desarrolló la idea de interseccionalidad en el artículo académico “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex”. En el que explicaba cómo las mujeres estadounidenses de ascendencia africana sufrían formas de discriminación que combinaban motivos de raza y de género. Por ello, según la renombrada jurista, eran experiencias que no podían analizarse de forma adecuada de manera aislada, desde una sola categoría.
Así, el concepto jurídico de la interseccionalidad lo que plantea es que la discriminación puede verse agravada por múltiples factores. Siguiendo el caso planteado por Crenshaw, una mujer de ascendencia africana, puede sufrir discriminación por su color de piel y, la misma, verse agravada por su género. Como es sabido, el concepto de interseccionalidad ha sido adoptado en otros ámbitos de las ciencias sociales, como la antropología.
El concepto, supuso tal revolución en el enfoque jurídico de la discriminación que existen precedentes en los que se menciona la interseccionalidad. En el marco del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, es decir, de Naciones Unidas, existen documentos que hacen referencia explícita a la interseccionalidad. Por ejemplo, la Recomendación General N.º 28 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En la misma se determinó que es esencial tener en cuenta que las mujeres pueden enfrentar múltiples formas de discriminación de forma simultánea. Por ello, consideró que el enfoque interseccional es esencial para abordar la discriminación contra las mujeres.
La importancia de conocer los términos
Es fácil afirmar que la interseccionalidad es nuestra mejor aliada a la hora de luchar por nuestros derechos como mujeres. En este sentido, es esencial conocer el término, así como exigir que las autoridades lo tengan en cuenta a la hora de aplicar políticas públicas. También hay que exigirles a los profesionales del Derecho que lo apliquen en instancias judiciales, tanto a nivel nacional como internacional.
En este caso, en el de Emily Pike (es importante que no olvidemos su nombre), solo cabe preguntarnos una cosa. ¿Podría una política pública interseccional, que tuviese en cuenta su género, su edad y su pertenencia a una comunidad indígena, haber evitado la tragedia?